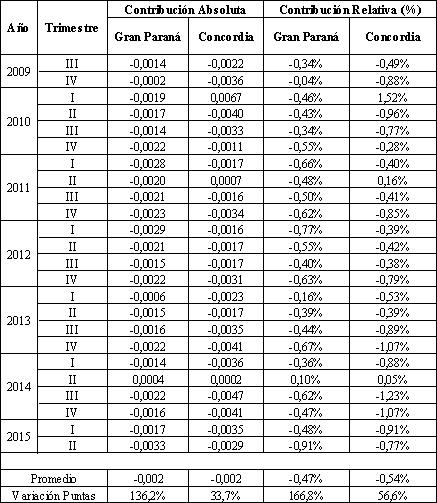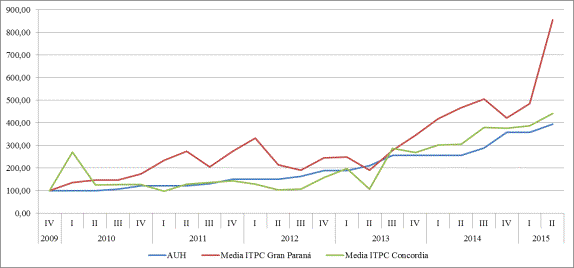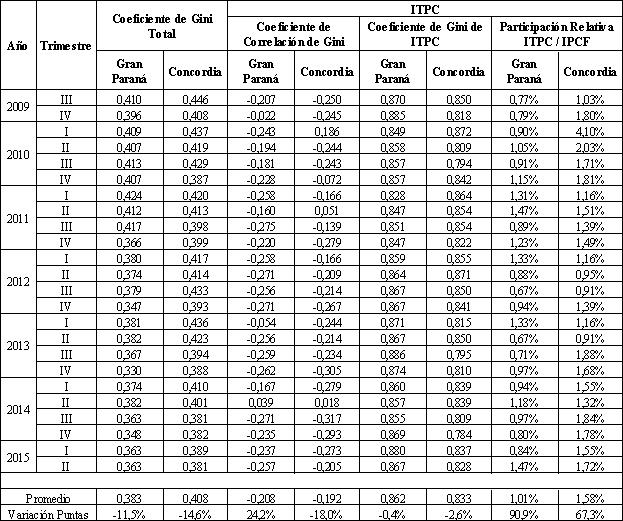Impacto de la Asignación Universal por Hijo en la desigualdad del ingreso en Gran Paraná y Concordia entre 2009 y 2015
|
|
por
Stefanía D'Iorio |
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Facultad de Ciencias Económicas (FCECO)
stefaniadiorio@gmail.com
|
| |
| |
Resumen |
El presente trabajo tuvo como objetivo estimar el impacto distributivo de la Asignación Universal por Hijo en la desigualdad del ingreso de los aglomerados de Gran Paraná y Concordia. El periodo bajo estudio fue el comprendido entre el 3er trimestre de 2009 -trimestre anterior a su puesta en vigencia-, y el 2do trimestre de 2015 -último trimestre del cual se cuenta con microdatos disponibles en la página web del INDEC-. Para ello, se utilizó la propuesta de Lerman y Yitzhaki (1985) para la descomposición del coeficiente de Gini por fuentes de ingreso, y se analizó lo ocurrido con la fuente transferencias de manera comparada en los aglomerados estudiados. Se observó, a partir de la implementación de esta política, y a pesar de la baja participación de las transferencias en el ingreso total, un aumento del impacto redistributivo de esta fuente en la desigualdad total, más marcadamente en el aglomerado Concordia. |
| Palabras clave |
| Asignación Universal por Hijo, desigualdad del ingreso, impacto distributivo, Entre Ríos, Argentina. |
| |
Impact of the Asignación Universal por Hijo on income inequality in Gran Paraná and Concordia between 2009 and 2015 |
Abstract |
This article aimed to estimate the distributive impact of Asignación Universal por Hijo program on the income inequality of Gran Paraná and Concordia agglomerates. The period under study was from the 3rd quarter of 2009 - quarter prior to its implementation - until the 2nd quarter of 2015 - the last quarter of which there is micro data available on the INDEC website. For this, the methodology proposed by Lerman and Yitzhaki (1985) was used for the decomposition of the Gini coefficient by income sources, and what happened with the source was analyzed in a comparative way in the agglomerates studied. It was observed, from the implementation of this policy, and in spite of the low participation of the transfers in the total income, an increase of the redistributive impact of this source in the total inequality, more markedly in the agglomerate Concordia. |
| Keywords |
| Asignación Universal por Hijo, income inequality, distributive impact, Entre Rios, Argentina. |
| |
Para citar este artículo: Rev. Arg. Hum. Cienc. Soc. 2017; 15(1). Disponible en internet:
http://www.sai.com.ar/metodologia/rahycs/rahycs_v15_n1_01.htm |
| ......................................................................................................................................................................................... |
| |
Introducción |
En las últimas décadas la desigualdad ha retornado al interior del debate público y académico, instalándose en las agendas nacionales, regionales e internacionales. Así, han proliferado a nivel mundial diversos estudios sobre el tema, al mismo tiempo que políticas públicas para su disminución. En efecto, tras estudios empíricos que afirman que la desigualdad, tanto económica como social, tiene efectos negativos en el desempeño de ciertas variables macroeconómicas que inciden en el crecimiento económico de los países, la desigualdad ya no es una cuestión moral, sino un objetivo central de la política económica: una sociedad más igualitaria podría contribuir al objetivo de una macroeconomía más sólida y estable (1). La igualdad se constituye entonces como cimiento fundamental, no sólo para el progreso social sino también para el progreso económico de los países.
En Argentina, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se encuentra en el centro de las políticas sociales desarrolladas para lograr avances en materia de inclusión social y mejora de la equidad. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue analizar el impacto distributivo de la AUH en la desigualdad del ingreso, de manera comparada en dos aglomerados de la provincia de Entre Ríos, Gran Paraná y Concordia, que son los relevados por la fuente de datos utilizada. Para ello, se esgrimió una metodología de descomposición del coeficiente de Gini que permitió ahondar en el estudio de la desigualdad y la dinámica que ha seguido entre el 3er trimestre de 2009 -trimestre anterior a su puesta en vigencia-, hasta el 2do trimestre de 2015 -último trimestre del cual se cuenta con microdatos disponibles en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
De esta manera, se avanzó en el análisis de impacto de esta política a nivel intranacional y de manera comparativa, a través de una metodología que permite la evaluación concreta de políticas públicas, buscando estudiar si a este nivel las conclusiones de los antecedentes -su efecto positivo sobre la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso- se verifican.
Se observó, a pesar de la baja participación de las transferencias en el ingreso total, un aumento del impacto redistributivo de esta fuente en la desigualdad total en ambos aglomerados: la variación en el coeficiente de Gini debido a las transferencias aumentó en el trimestre de implementación de la AUH, en los trimestres posteriores a cada aumento del monto de la asignación, y entre las puntas del periodo analizado. En Concordia, que durante todo el periodo estudiado fue el aglomerado más desigual y el que contó con mayor proporción de beneficiarios de transferencias y mayor participación de esta fuente en el ingreso total, la AUH tuvo mayor impacto en la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso que en Gran Paraná. |
|
Aspectos metodológicos |
Este estudio se enmarcó a nivel intranacional, ya que se compararon los dos aglomerados de los cuales la fuente utilizada releva datos en la provincia de Entre Ríos: Gran Paraná y Concordia, que fueron las unidades de análisis. Se utilizaron como fuente de datos los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada por el INDEC (2), desde el 3er trimestre de 2009 —trimestre anterior a la puesta en vigencia de la AUH— hasta el 2do. trimestre de 2015, último trimestre del cual se cuenta con microdatos disponibles en la página web del organismo (3). Así, la utilización de la EPH como fuente restringió el estudio a sólo dos aglomerados entrerrianos pero, al ser la fuente elegida prácticamente por todos los investigadores en la temática, admite que los resultados puedan analizarse en el marco de sus estudios.
El criterio para la selección de los casos fue su pertenencia a la provincia de Entre Ríos, y su relevancia dentro de ésta como aglomerados representativos debido a tu tamaño poblacional. A pesar de ello, debido a las características poblacionales, históricas, sociales y económicas e incluso a las ubicaciones geográficas de dichos aglomerados, estas se entendieron como posibles características que inciden en la distribución del ingreso y, por ende, en niveles de desigualdad propios, que resultaron importantes de comparar, y hacen a la diferencia de los casos elegidos.
Se realizó un estudio sincrónico, ya que se abordó una temporalidad simultánea en términos cronológicos para los dos casos en los que se da un mismo fenómeno político (4), y se utilizó un diseño cuantitativo basado en la metodología de descomposición de Gini propuesta por Lerman y Yitzhaki (5).
Como el coeficiente de Gini se puede descomponer en las fuentes de ingreso que conforman el ingreso total considerado para su cálculo (6), se construyeron las distintas fuentes de ingresos en términos per cápita, para poder determinar la contribución de cada fuente a la desigualdad total de la población estudiada, entre las cuales el presente trabajo se centró en estudiar los Ingresos por Transferencias Per Cápita (ITPC). La fuente ITPC consiste en el monto del subsidio o ayuda social otorgado por el gobierno, iglesias u otras entidades y los seguros de desempleo que recibe el hogar, dividido por la cantidad de miembros del hogar. En tanto a partir de enero de 2010 perdió vigencia la complementariedad de otros programas de transferencias de ingresos con la AUH, se puede estimar que durante el periodo bajo estudio ésta ha sido la transferencia principal que compone el ITPC.
Primeramente, para contextualizar el estudio de la descomposición, se calcularon algunos estadísticos descriptivos sobre el Ingreso Per Cápita Familiar (IPCF) y del ITPC, los porcentajes de beneficiarios de las transferencias, y la evolución del Coeficiente de Gini total (7) y del monto de la AUH. Sobre el ITPC se calcularon los siguientes indicadores: coeficiente de Gini (7), coeficiente de correlación de ésta con el IPCF y participación del ITPC sobre el IPCF, su contribución absoluta y relativa sobre la desigualdad y la Elasticidad Gini del Ingreso de las transferencias. Todos los indicadores fueron calculados trimestralmente para la muestra ponderada de los aglomerados.
A su vez, con el cálculo de la elasticidad-Gini del ingreso propuesto por Wodon y Yitzhaki (8), se evaluó cómo un cambio marginal en la composición del ingreso por transferencias modificó la desigualdad total, de manera de cuantificar el aporte de la fuente de transferencias en la distribución del Ingreso Per Cápita Familiar, en la dinámica que éste último ha seguido desde la implementación de la AUH. |
| |
La Asignación Universal por Hijo en contexto |
La desigualdad ha retornado al interior del debate público y académico durante las últimas décadas. En este sentido, a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2015, se planteó en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible un objetivo específico y definido: reducir la desigualdad en y entre los países (9). A nivel regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (10) afirma que reducir la desigualdad es condición indispensable para el desarrollo social inclusivo y la mejora de las condiciones de vida de la población, que son requisitos necesarios para asegurar la prosperidad económica.
También varios países de América Latina –caracterizada como la región más desigual del mundo- han sancionado políticas públicas con miras a la reducción de las desigualdades. Como afirman Kliksberg y Novacovsky (11), se observan en la región énfasis comunes renovadores, signo de una nueva generación de políticas sociales bajo el enfoque de derechos humanos que han reemplazado a la concepción de ayuda social vigente durante décadas, y presenta un panorama variado y heterogéneo en cuanto al diseño de nuevas políticas y programas sociales.
Argentina es un país destacado de la región en los informes de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Banco Mundial, de la CEPAL y en otras fuentes, al ser uno de los países donde se han producido más avances en cuanto a inclusión social y mejora de la equidad, aún cuando deben seguir siendo profundizados no sólo para asegurar su vigencia sino también para enfrentar los desafíos pendientes. En este marco, la Asignación Universal por Hijo se encuentra en el centro de las políticas sociales desarrolladas para lograr estos avances, cuyo alcance y magnitud la convierten en una de las de mayor importancia en la región (12).
La AUH implicó un giro en la política social argentina (13), y se enmarca “[...] en una nueva concepción de política social que adopta un enfoque de derechos por medio del cual se trasciende la mera satisfacción de necesidades y se apuesta a restaurar derechos vulnerados. A partir de esta perspectiva, los beneficiarios ya no son sujetos pasivos, sino ciudadanos portadores de derechos” (14).
La Asignación Universal por Hijo para la Protección Social es un derecho normado en el decreto N° 1602/09, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional el 29/10/2009, que establece la incorporación de este subsistema no contributivo al Régimen de Asignaciones Familiares, agregándose entonces a lo normado por la ley N° 24.714. La AUH consiste en una transferencia monetaria no contributiva a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de hogares seleccionados por sus condiciones de vulnerabilidad (vinculadas a las causas fundamentales de insuficiencia de ingresos del hogar: precariedad de las inserciones laborales, desempeño en la economía informal, o desocupación), a la vez que, a través de los requisitos que exige, garantiza el acceso a la educación y a la salud de sus beneficiarios. El objetivo es extender a éstos últimos la prestación que reciben los hijos de los trabajadores formales, para atenuar la desigualdad de posiciones en el momento actual. Al mismo tiempo, al favorecer el acceso a la educación y a la salud preventiva, eleva el capital humano y mejora sus oportunidades presentes y a futuro. Subyace entonces, en el diseño de este programa, que una mayor igualdad es virtuosa y beneficiosa por sí misma para el conjunto de la sociedad (15).
La AUH comenzó a funcionar de manera efectiva en el mes de noviembre de 2009, con un monto inicial de $180. Este monto se fue actualizando periódicamente: $220 en septiembre de 2010, $270 un año después, $340 en septiembre de 2012, $460 en junio de 2013, $644 en septiembre de 2014, $837 en junio 2015, $966 en marzo y $1103 en septiembre de 2016, $1246 en marzo de 2017 y $1412 desde septiembre de dicho año. Según la liquidación de ANSES de junio 2017, que es la última disponible, se beneficiaron en dicho mes a 3.846.848 niños, niñas y adolescentes argentinos.
En julio de 2015, mediante la Ley N° 27.160, se sancionó la movilidad del monto de todas las asignaciones que conforman el Régimen de Asignaciones Familiares y la actualización de los rangos de ingresos del grupo familiar que determinan su cobro, y en noviembre de dicho año, con la resolución N° 616/15 de ANSES, se estableció la aplicación de dicha movilidad en los pagos mensuales de marzo y septiembre, previendo así dos actualizaciones al año. También, a través del decreto N° 593/16 se incorporó a este beneficio a los hijos de contribuyentes del Régimen Simplificado de Tributación o Monotributo.
Debido a su importancia, esta política ha suscitado cuantiosos estudios acerca de su impacto en el bienestar social, desde análisis prospectivos —en los primeros meses de su implementación, realizados con técnicas de simulación— (16), hasta estudios retrospectivos —efectuados en su mayoría a partir de los datos que provee el INDEC en sus Encuestas Permanentes de Hogares (17)—, utilizando diseños cuantitativos, cualitativos y diseños mixtos. La mayoría de estos estudios están realizados a nivel nacional o por regiones al interior del país y, en caso de ser comparativos, lo hacen en relación a otros programas similares de la región, además de utilizar medidas sencillas para estudiar el impacto de la AUH en la desigualdad —coeficiente de Gini, brecha de ingresos, posición de los hogares en la estructura de ingresos, entre otros—, mientras que otra manera de hacerlo es mediante la metodología de descomposición del coeficiente de Gini.
Con esta metodología, Medina y Galván (18), a partir de la propuesta de descomposición de Wodon y Yitzhaki (19) que avanzan sobre el método de Lerman y Yitzhaki (5), analizan el impacto según la focalización y el monto de las transferencias otorgadas por las políticas sociales en la desigualdad para un grupo de programas de cuatro países —Chile, Ecuador, México y Uruguay— de los que disponían datos. Los autores señalan que los indicadores calculados dan cuenta de la vocación redistributiva de estos programas en países con distintas concepciones de política social, que se manifiestan en los criterios de elegibilidad que aplican para incorporar a las familias a los beneficios de dicha política, aunque indican que su potencial para generar cambios significativos en materia de equidad es sumamente acotado debido a la modesta contribución que estos ingresos tienen en el total de transferencias, así como por la baja proporción de hogares que se beneficia de ellos.
En Argentina, Trujillo y Villafañe (20), mediante la metodología de descomposición propuesta por Lerman y Yitzhaki (5) y el análisis dinámico de Milanovic (21) que deriva de la primera, observan a través de los efectos participación y focalización, el impacto de la AUH entre 2009-2010. Las autoras hacen el estudio a partir de la EPH, para todos los aglomerados, sin comparar territorialmente al interior del total. Ellas concluyen que, a pesar de que los programas de transferencia de ingresos que realiza el Estado poseen una relevancia relativa menor que el resto de las fuentes de ingreso, demuestran ser una herramienta complementaria y de importancia central en los ingresos de los hogares de los deciles más bajos de la distribución y, por ende, para la reducción de la desigualdad.
Tal y como indican Trujillo y Villafañe (20), la dinámica de la desigualdad y los factores asociados a ella han sido ampliamente explorados en Argentina, aunque el uso de una metodología de descomposición del índice de Gini, para ahondar en el estudio de la desigualdad, no ha sido muy extendido. Además, ninguno de los trabajos hace un análisis comparado entre aglomerados. Así, la presente investigación contribuyó al estudio de la desigualdad a nivel subprovincial, limitándose a cuantificar el aporte que las transferencias tuvieron en la variación de la desigualdad del ingreso total del hogar y su variación temporal en los aglomerados mencionados de manera comparada para ejercer una inferencia descriptiva (22), desde la implementación de la AUH hasta el último trimestre con información disponible, sin intención alguna de establecer de manera definitiva las causas de los cambios en la desigualdad del ingreso |
| |
La situación de los ingresos y su distribución |
Para contextualizar el presente estudio, se caracterizó la situación de los ingresos y su distribución en el periodo bajo estudio a través de algunos gráficos y estadísticos descriptivos que se muestran en los siguientes apartados.
1. Ingresos
En lo que respecta a ingresos, como se visualiza en la tabla n° 1 que sigue, el Ingreso Per Cápita Familiar experimentó un aumento mayor en Gran Paraná que en Concordia, aunque ambos implicando una suba de más de tres veces el valor inicial. En toda la serie los valores del ingreso medio de Gran Paraná son en promedio 21% mayores que los de Concordia, distancia que pasó 16,1% al 22,1% (37%) en el periodo bajo estudio.
Tabla 1. Evolución de la media de los ingresos.

Nota: la fuente de todas las tablas y los gráficos son de elaboración propia en base a microdatos de la EPH.
La evolución positiva de los Ingresos por Transferencia Per Cápita fue aún mayor, registrando una suba de casi ocho veces para Gran Paraná y de más de seis veces para Concordia. En este último, el valor medio del ITPC fue, en promedio, un 14% mayor que el de Gran Paraná, lo que indica que las transferencias poseen una mayor participación en los ingresos de los concordienses.
Debido a la ausencia de estadísticas oficiales confiables sobre índices de inflación que permitan deflactar las series y efectuar un análisis de la evolución real de los ITPC, se comparó su evolución así como la del monto de la AUH, tal y como se presentan en el gráfico 1, a través números índices, tomando como trimestre base el de implementación del programa, mostrando las variaciones relativas de las variables a lo largo del tiempo.
Las tres series mostraron una tendencia creciente, lo que coincide con los resultados sin deflactar por inflación presentados anteriormente. Por una parte, es de destacar que la media del ITPC de Gran Paraná creció por encima de la de Concordia, lo que muestra que, a pesar de que su valor medio fue en promedio siempre menor, logró variaciones porcentuales mayores a lo largo del tiempo. Además, que la variación del ITPC de Gran Paraná haya sido mayor que la de la AUH estaría indicando que existen otras transferencias que elevan la media del ITPC. Por otra parte, el ITPC de Concordia y la AUH tuvieron una evolución porcentual mucho más semejante, de lo que puede concluirse que la media del ITPC en este aglomerado está mucho más influida por la AUH que por otras transferencias.
Gráfico 1. Evolución de ITPC Gran Paraná, ITPC Concordia y AUH en números índices.
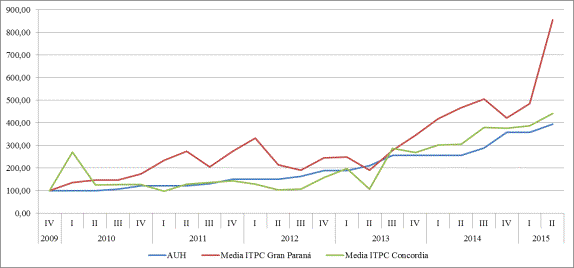
2. Distribución del ingreso
Para mostrar cómo ha sido la distribución del ingreso en cada aglomerado se presenta el siguiente gráfico (Gráfico N° 2) con coeficientes de Gini calculados a partir del Ingreso Per Cápita Familiar (7).
Gráfico 2. Evolución del Coeficiente de Gini por aglomerado.

Como puede observarse, la tendencia del coeficiente en ambos aglomerados es decreciente, lo que implica que la distribución se ha tornado más igualitaria en el periodo analizado. Aunque la diferencia entre los coeficientes de los aglomerados fue pequeña durante todo el periodo, es estadísticamente significativa a un nivel de 0,01, sea asumiendo varianzas iguales o no.
El coeficiente al inicio de la serie asumió los valores de 0,41 y 0,446 para Gran Paraná y Concordia respectivamente, al tiempo que éstos finalizaron exhibiendo un valor de 0,363 y 0,381. Esta evolución decreciente de los valores implicó una reducción de 0,047 p.p. (-11,5%) para Gran Paraná, y de 0,065 p.p. (-14,6%) para Concordia.
En ambos aglomerados se experimentó durante el 4tro trimestre de 2009, en el cual se implementó la AUH, una caída del coeficiente, lo que sería un primer indicio de la efectividad de esa política para reducir la desigualdad. Dicha caída se revirtió en el primer trimestre del año siguiente, y el coeficiente recién volvió a asumir menores valores a esa primera disminución hacia el 3er trimestre de 2011, en el caso de Gran Paraná, teniendo para el caso del aglomerado Concordia un comportamiento más errático. Asimismo, en los trimestres posteriores a cada aumento de la asignación —cuarto trimestre de los años 2010, 2011, 2012 y 2014 y 3ero del 2013— en ambos aglomerados se registraron disminuciones del coeficiente. Se destaca el mínimo valor de la serie, asumido por el aglomerado Gran Paraná en el 4to trimestre de 2013, mientras que en el caso de Concordia el mínimo de la serie se registró en el último trimestre de la misma.
Conjuntamente, se observó que el aglomerado Concordia fue más desigual que Gran Paraná, al asumir valores mayores del coeficiente de Gini, a pesar del entrecruzamiento de valores que se da en los primeros tres trimestres del año 2011. Sin embargo, Concordia ha logrado una mayor disminución del coeficiente si se considera la variación punta a punta en el periodo bajo estudio.
Es importante aclarar que una disminución en el coeficiente de Gini no es sólo resultado de lo acaecido en las transferencias desde la AUH, sino que se debe a lo sucedido en otras fuentes de ingresos (laborales, no laborales, de capital, etc.), que también determinan las variaciones totales.
3. Beneficiarios de las transferencias
Además de la media de ITPC, se calculó el porcentaje de beneficiarios directos —aquellos que declararon haber recibido alguna transferencia— y el porcentaje de beneficiarios indirectos, que son todos los componentes del hogar que recibe la transferencia, de modo de ver el alcance de esta fuente.
La proporción de perceptores directos fue en promedio de 3,9% para Gran Paraná y de 4,51% para Concordia, y aumentó durante el periodo estudiado un 27,5% (de 3,08% a 3,92%) y un 26,9% (de 3,79% a 4,81%) respectivamente. Los perceptores indirectos fueron en promedio 17,79% en Gran Paraná y 20,80% en Concordia, y se observó un alza del 15,8% (de 15,46% a 17,89%) y del 9,3% (de 19,64% a 21,46%) durante el periodo.
Los mayores porcentajes de ambos tipos de beneficiarios en Concordia son coincidentes con la evolución de ITPC y AUH en números índices, lo que indicaría en primera instancia la mayor incidencia de esta política en Concordia.
|
| |
Resultados |
1. Resultados de la aplicación de la Metodología de Descomposición del Coeficiente de Gini
La metodología aplicada permitió abordar la desigualdad a través de la desagregación del ITPC en tres componentes básicos (18) que se exponen a continuación en la tabla 2:
Tabla 2. Coeficiente de Gini Total y componentes de la descomposición por aglomerado.
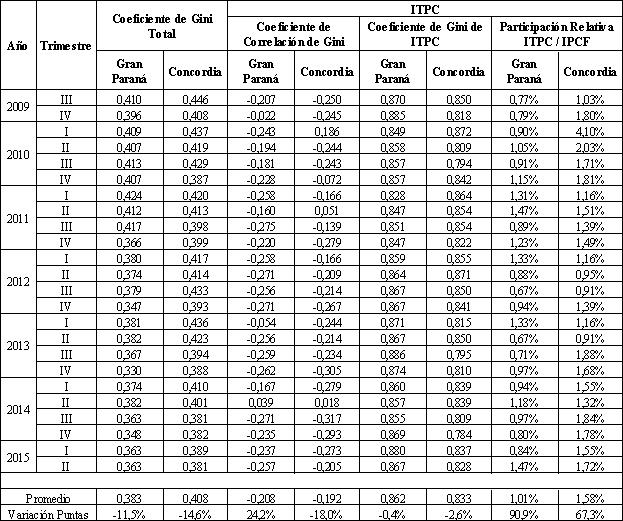
La participación de las transferencias en el IPCF fue, en promedio, de 1,01% para Gran Paraná y de 1,58% para Concordia durante el periodo bajo análisis. La diferencia entre ambos promedios es estadísticamente significativa al nivel de 0,01. A pesar de esta baja participación, es destacable el aumento de la misma durante el periodo de la serie: 0,7 p.p. en ambos aglomerados, representando un alza del 90,9% para Gran Paraná y del 62,7% para Concordia. Los valores de participación de las transferencias hallados se asemejan a los encontrados por Trujillo y Villafañe (20), para quienes llega a representar 1,2% en el año 2010 para el total de aglomerados.
Puede visualizarse que en el trimestre siguiente a la implementación de la AUH —primer trimestre 2010— se produjo un importante aumento de la participación, especialmente en Concordia, en donde fue del orden del 128% y alcanzó el máximo de la serie, y en Gran Paraná del 15%. Asimismo, se puede observar a lo largo de toda la serie que, a excepción del primer trimestre de 2011, 2012 y 2013, la participación del ITPC fue mayor en Concordia. Estos resultados están en concordancia con las proporciones de beneficiarios que, en todos los casos, fueron mayores en este aglomerado.
En lo que respecta a la desigualdad al interior de la fuente, al no eliminarse los ingresos iguales a cero de las distintas fuentes en el cálculo, los coeficientes de Gini de las Transferencias presentan una elevada desigualdad, reflejando el hecho de que una parte considerable de los hogares que conforman la muestra no perciben ingresos de esa fuente. Dicho coeficiente fue, en promedio, 0,862 para Gran Paraná y 0,833 para Concordia, valores que concuerdan con los elaborados por Trujillo y Villafañe (20) para el total de aglomerados. Las disminuciones que evidenciaron en el periodo bajo estudio no resultaron elocuentes. La diferencia entre los coeficientes promedios de los aglomerados resultó estadísticamente significativa al nivel de 0,01.
El Coeficiente de Correlación de Gini, que mide la fuerza de relación lineal entre la fuente de ingreso y el ingreso total y cuya importancia radica en que es el componente que determina el signo del aporte de cada fuente a la desigualdad del IPCF, resultó negativo entre el ITPC y el IPCF durante todos los trimestres bajo estudio, a excepción del 1er trimestre 2010 y 2do trimestre 2011 para Concordia, y del 2do trimestre de 2014 para ambos aglomerados, pudiéndose deber estas execepciones a efectos cíclicos. Consecuentemente, existe una relación lineal negativa que en promedio alcanza un valor de -0,208 para Gran Paraná y de -0,192 para Concordia. Esto significa que la importancia de la fuente analizada decrece con el ingreso total, y constituye el resultado esperado para un programa de transferencias. Aunque sus valores más cercanos a 0 que a -1 indican una débil relación lineal, si se analiza la variación entre puntas, la correlación se hizo más fuerte en el aglomerado Gran Paraná, al aumentar en valor absoluto un 24,2% el coeficiente, mientras que en Concordia dicha correlación se debilitó, disminuyendo en valor absoluto un 18%.
2. Contribuciones de las transferencias
Dos medidas que se pueden calcular a partir de los resultados expuestos en la tabla 2 son las contribuciones de la fuente transferencias en la desigualdad del IPCF, que se muestran en la tabla 3.
Tabla 3. Contribuciones de las transferencias por aglomerado.
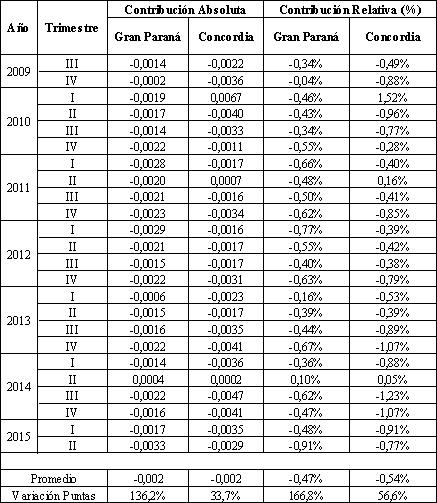
La contribución absoluta a la desigualdad total, que es el producto entre los tres componentes básicos, resultó, como era de esperar, negativa -salvo en los trimestres en los que se señaló que el coeficiente de correlación resultó positivo-, ya que esta fuente contribuye de manera directa en la reducción de la desigualdad. Así, en ambos aglomerados, las transferencias generaron en promedio una caída en el coeficiente de Gini total de -0,002. Se advierte que, a pesar de aportar negativamente a la desigualdad, este aporte fue pequeño. Igualmente, se destaca que, entre el inicio y final de la serie, el aporte negativo de esta fuente a la desigualdad total aumentó en valor absoluto: un 136,2% para el caso de Gran Paraná, y un 33,7% para Concordia.
La contribución relativa, que surge de dividir la contribución absoluta por el Gini de la desigualdad total, muestra el aporte negativo de las transferencias en relación al Gini total en términos porcentuales. Las transferencias generaron, en promedio, una caída del Gini total de 0,47% en Gran Paraná y del 0,54% en Concordia. Como ocurrió con la contribución absoluta, el aporte relativo de las transferencias aumentó, desde el inicio hasta el final de la serie, un 166,8% en Gran Paraná, pasando de un - 0,34% a un - 0,91% (0,57 p.p.) y un 56,6% en Concordia, pasando de un - 0,49% a un - 0,77% (0,28 p.p.).
Se destaca que, a pesar de que la contribución absoluta fue igual en ambos aglomerados, la relativa en promedio fue mayor en Concordia, lo que implicaría una mayor incidencia de la AUH en este aglomerado. El hecho de que ambas contribuciones fueron negativas representa el resultado deseado en base a los objetivos generales de un programa de transferencias, como el que se intenta evaluar en este trabajo. Esto quiere decir que, a partir de la implementación de la AUH, que es lo remarcado por el periodo estudiado, se logró una distribución del ingreso total más igualitaria en los aglomerados.
3. Elasticidad Gini de las Transferencias y Variaciones del Gini debido a las transferencias
La metodología aplicada también permitió estudiar la manera en que las fuentes de ingreso afectaron la desigualdad. Este estudio adquiere relevancia en el contexto de evaluación de políticas públicas, en el cual resulta importante disponer de información que dé cuenta de la capacidad de cada fuente para modificar el nivel de la desigualdad total, a partir del cálculo del impacto marginal en la desigualdad, ocasionado por un cambio porcentual en la fuente analizada.
La Elasticidad Gini del Ingreso (EGI) es la elasticidad del ingreso de la fuente analizada respecto al ingreso total del hogar, y resulta de utilidad para evaluar el impacto de los cambios porcentuales de cada fuente de ingreso en la desigualdad total. Si la EGI es menor a la unidad estaría evidenciando la capacidad redistributiva de la fuente estudiada, y en la medida que su valor sea menor, incluso con signo negativo, estaría evidenciando mayor capacidad redistributiva aún. Por tanto, cuanto menor es el valor de la EGI mayor será el impacto redistributivo de la fuente, de forma que un incremento porcentual en dicha fuente reduciría la desigualdad.
Durante el periodo bajo análisis, como se puede apreciar en el Gráfico N° 3, que muestra los valores de las Elasticidades-Gini de las transferencias por aglomerado -suavizado por promedios móviles para eliminar los componentes cíclicos que perturban la serie-, las EGI de ambos aglomerados resultaron menores que 1. Estos resultados muestran que incrementos en las transferencias tuvieron como consecuencia una mejora en la distribución del ingreso, disminuyendo su concentración, debido a que este tipo de ingresos se manifestaron preferentemente en la parte más baja de la distribución del ingreso, por lo que se puede afirmar que la focalización funcionó bien.
Gráfico 3. EGI de Ingresos por Transferencias por aglomerado

Para Gran Paraná el valor promedio de la EGI fue de - 0,47, mientras que para Concordia fue de - 0,39 y, si bien no tiene una gran participación en el IPCF, se puede afirmar que contribuyeron a mejorar la distribución del ingreso, es decir, abonaron a la disminución de la desigualdad total.
Al mismo tiempo, la EGI en Gran Paraná aumentó, en valor absoluto, un 39,8%, mientras que en Concordia disminuyó un 6,4%. En consecuencia, en Gran Paraná el efecto redistributivo generado por las transferencias se acentuó con el paso de los trimestres analizados, debido principalmente al aumento en valor absoluto del coeficiente de correlación de Gini. En Concordia, dado que el coeficiente de correlación de Gini disminuyó en valores absolutos, hizo que el efecto redistributivo se debilite.
Siguiendo a Wodon y Yitzhaki (8), generalmente, se desea conocer el impacto distributivo por unidad monetaria de un cambio en la fuente debido a una política pública frente al impacto por unidad monetaria de otra política. De esta forma, para evaluar políticas el enfoque apropiado no es el porcentual sino el medido en variaciones marginales en tantos por uno. En este sentido, el gráfico 4 muestra la variación de la desigualdad asociada al cambio marginal por unidad monetaria de las transferencias en el periodo estudiado, suavizada con promedios móviles.
Gráfico 4. Variación de la desigualdad asociada a un cambio marginal en unidades monetarias en la fuente transferencias por aglomerado

Como era de esperarse, gracias a que las EGI resultaron menores a 1, los aumentos marginales del ingreso de las transferencias redujeron la inequidad en el periodo. A pesar de que en ambos aglomerados la variación en la desigualdad asociada a un cambio marginal por unidad monetaria en las transferencias resultó pequeña, en promedio durante el periodo fue de -0,00014 para Gran Paraná y de -0,00021 para Concordia, pueden observarse distintas fases en su evolución.
En el aglomerado Gran Paraná se aprecia un primer momento, desde 2009 hasta 2011, en el que la política de la AUH, de manera evidente, contribuyó a la reducción de la desigualdad, en tanto la variación de la desigualdad causada por ésta fue mayor en términos absolutos. Luego se visualiza una pequeña pérdida de efectividad entre 2012 y 2014, y nuevamente una mejora a partir de 2015.
En Concordia se observa un aumento en el valor absoluto de la variación debido a un cambio marginal en la fuente en el año siguiente a la implementación de la AUH -año 2010- lo que, al igual que en el caso de Paraná durante la primera fase, evidencia que la implementación de este programa de transferencias tuvo un impacto inmediato en la distribución del ingreso. Después experimentó un retroceso aproximadamente entre 2011 y 3er trimestre 2012, en donde el aporte a la desigualdad total fue menor, y entre fines de 2012 y 2015 el aporte volvió a mejorar, aumentando en valores absolutos.
Igualmente, se evidencia que la variación en el coeficiente de Gini debido a las transferencias aumentó en valores absolutos en ambos aglomerados en el trimestre de implementación de la AUH, en los trimestres posteriores a cada aumento del monto, y entre puntas (219% para Gran Paraná y 79% para Concordia), lo que coincide con lo señalado para las disminuciones del coeficiente de Gini total.
Se acuerda con Medina y Galván (18) y con Gasparini y Cruces (13), en tanto los valores de las Elasticidades-Gini del Ingreso por Transferencias calculadas en este trabajo resultaron negativos, con respecto a que las transferencias se consideran bien focalizadas -se dirigen a los estratos de población con menores ingresos-, y están contribuyendo a fortalecer el ingreso de los hogares. No obstante, debido a que el monto que se transfiere a las familias fue muy modesto y no tuvo gran preponderancia en el presupuesto del hogar en los dos casos analizados, se debe señalar, al igual que lo hacen los autores mencionados, que su capacidad para mejorar la distribución del ingreso fue marginal. Consecuentemente, en la medida en que los objetivos de este tipo de políticas busquen mejorar la distribución del ingreso, serán necesarios esfuerzos fiscales importantes para incrementar el monto de la transferencia que se otorga a las familias beneficiarias, y por tanto “[…] a los diseñadores de políticas públicas les queda la tarea de evaluar la posibilidad de que esta partida contribuya a abatir las brechas de ingreso que prevalecen entre hogares ubicados en distintos tramos de la curva de desigualdad” (23).
A pesar de ello, se coincide con Trujillo y Villafañe (20) cuando concluyen que las transferencias son una herramienta complementaria de gran importancia en los ingresos de los deciles más pobres, al tiempo que es menester aclarar que el simple hecho de aumentar la participación de las transferencias en el ingreso total no va a garantizar una diminución en la desigualdad si los programas no son bien focalizados y eficientes, como sí se ha podido demostrar que lo fue la AUH. |
| |
Conclusiones |
El análisis realizado ha permitido cuantificar el aporte a la disminución de la desigualdad del programa de Asignación Universal por Hijo, en los aglomerados de Gran Paraná y Concordia, y concluir que se verifica lo afirmado por los trabajos que anteceden a éste a nivel nacional: este programa ha contribuido a reducir la desigualdad total. En ambos casos la variación en el coeficiente de Gini debido a las transferencias aumentó en el trimestre de implementación de la AUH, constatándose un impacto inmediato de la política mencionada en la desigualdad en la distribución del ingreso, en los trimestres posteriores a cada aumento del monto de la asignación, y entre las puntas del periodo examinado.
Tal y como quedó demostrado, Concordia presentó la mayor desigualdad en la distribución del ingreso, al tiempo que experimentó la mayor disminución del coeficiente de Gini en el periodo, los mayores porcentajes de ambos tipos de beneficiarios y la más estrecha evolución de su ITPC con la AUH en números índices, lo que indicó en primera instancia la mayor importancia de la AUH en este aglomerado.
Al analizar los componentes, Concordia mostró un coeficiente de Gini de transferencias más igualitario —más personas reciben dicha fuente en el aglomerado— y la participación del ITPC en el IPCF más alta, aunque si analizamos la variación en puntas ésta última creció más en Gran Paraná. Además en este último aglomerado la correlación negativa se hizo más fuerte durante el periodo bajo análisis, mientras que en Concordia dicha correlación fue más errática y finalmente se debilitó, implicando esto que la magnitud de la fuente analizada decrece en menor medida con el ingreso total, mostrando la importancia de las transferencias en éste último que exhibió Concordia, y coincidiendo con la evolución del componente participación, que resultó siempre mayor en Concordia.
Sin embargo, más allá de que la evolución de los componentes en el periodo fue mejor en Gran Paraná, tanto la contribución relativa de la fuente transferencias como la variación del coeficiente de Gini por aumento en una unidad monetaria en las transferencias -el análisis de impacto específico-, resultó más positivo en Concordia, lo que significa que la AUH tuvo mayor impacto redistributivo en este aglomerado, como se apreció en el gráfico 4. |
| |
| |
Referencias |
[1] CARRERA, Jorge; RODRÍGUEZ, Esteban. Impactos macroeconómicos de la desigualdad. Un relevamiento de los principales vínculos y mecanismos de transmisión [en línea] Argentina: V Congreso Anual de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina, 2013. Disponible en: http://www.aeda.org.ar/congreso/v-congreso-2013/ Consulta 10 de febrero de 2017.
[2] Los microdatos de esta encuesta permiten construir la información sobre desigualdad, en tanto la encuesta registra principalmente ingresos laborales e ingresos no laborales, entre los cuales se encuentran las transferencias monetarias. Pero el registro de estas últimas y la identificación precisa de otros tipos de ingresos en el hogar presenta deficiencias. En este sentido y en lo que incumbe a este trabajo, es difícil identificar de manera precisa la diversidad de programas de transferencias monetarias tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Por lo tanto, para poder analizar el impacto distributivo de la AUH, dado que no existe una pregunta específica en la base de la EPH para identificar de forma precisa dicho programa, se examinaron los cambios producidos en la desigualdad total debido a los acaecidos en la variable Ingreso por Transferencias Per Cápita (ITPC), construida a partir de preguntas más generales sobre transferencias públicas de ingresos para los hogares.
[3] No se trabajaron los microdatos del 2do y 3er trimestre 2016, que el INDEC publicó a inicios del 2017, ya que las bases presentan deficiencias -ausencia de datos de ingresos-, y no permite el análisis continuado del período, ya que se encuentran aún sin publicar las bases que restan del 2015 y la del 1er trimestre 2016.
[4] LUCCA, Juan Bautista; PINILLOS, Cintia. Decisiones metodológicas en la comparación de fenómenos políticos iberoamericanos. España: Documento de Trabajo Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, 2015.
[5] LERMAN, Robert I; YITZHAKI, Shlomo. Income Inequality Effects by Income Source: A new Approach and Application to the U.S. Review of Economics and Statistics, 1985. Estados Unidos, n. 67, pp. 151-156.
[6] El Coeficiente de Gini cumple con la propiedad de separabilidad aditiva, por lo que puede ser descompuesto en subgrupos y calcularse la desigualdad total a partir de una sumatoria de la desigualdad entre y dentro de los subgrupos establecidos. De este modo, es posible identificar la proporción de la desigualdad explicada por cada subgrupo, donde todo aumento en la desigualdad entre y dentro de los subgrupos conlleva a aumentos en la desigualdad total.
[7] Para el cálculo del Coeficiente de Gini se rearmaron los deciles de Ingresos Per Cápita Familiar, construyendo deciles de individuos (los deciles construidos por el INDEC son deciles de hogares).
[8] WODON, Quentin; YITZHAKI, Shlomo. Desigualdad y Bienestar Social. Estados Unidos: Banco Mundial, 2002.
[9] Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 10.
[10] CEPAL. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2016: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los desafíos del financiamiento para el desarrollo. Santiago de Chile: CEPAL, 2016. ISBN: 978-92-1-057542-3.
[11] KLIKSBERG, Bernardo; NOVACOVSKY, Irene. El gran desafío: romper la trampa de la desigualdad desde la infancia: aprendizajes de la Asignación Universal por Hijo. Buenos Aires, Argentina: Biblios, 2015.
[12] Según Agis, Cañete y Panigo (2010), un aspecto destacado de la AUH es su magnitud -el gasto previsto para el plan supera tanto en términos relativos como en prestación por hogar a todos los restantes programas de transferencias condicionadas de ingreso de la región- y su grado de universalidad -el diseño del mismo implica equiparar los ingresos que reciben todos los menores-.
[13] GASPARINI, Leonardo; CRUCES, Guillermo. Las Asignaciones Universales por Hijo: impacto, discusión y alternativas. Argentina: CEDLAS, Universidad Nacional de La Plata, 2010. Disponible en: http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/esp/documentos-de-trabajo.php?page=11 Consulta 13 de febrero de 2017.
[14] ABAL MEDINA en KLIKSBERG, Bernardo; NOVACOVSKY, Irene. Op. cit., p. 22.
[15] DUBET, François. Repensar la justicia social: contra el mito de la igualdad de oportunidades. Argentina: Siglo Veintiuno Editores, 2011.
[16] Dentro de los estudios prospectivos, de diseños cuantitativos mediante técnicas de simulación, se destacan el trabajo de Agis, Cañete y Panigo (2010) y el de Gasparini y Cruces (2010).
[17] Entre los estudios retrospectivos más relevantes se destacan Bertranou (2010), Rofman y Oliveri (2011), Bustos, Trujillo y Villafañe (2011), Gasparini y Cruces (2013), Blanco y Alegre (2013), Kliksberg y Novacovsky (2015).
[18] MEDINA, Fernando; GALVÁN, Marco. Descomposición del Coeficiente de Gini por Fuentes de Ingreso: Evidencia Empírica para América Latina 1999-2005. Serie de Estudios y Estadísticas Prospectivas Número 63. División de Estadísticas y Proyecciones Económicas. Santiago de Chile: CEPAL, 2008. Disponible en: http://www.cepal.org/deype/publicaciones/xml/1/33931/lcl2911e.pdf Consulta 30 de noviembre de 2016.
[19] WODON, Quentin; YITZHAKI, Shlomo. Evaluating the Impact of Government Programs on Social Welfare: The Role of Targeting and the Allocation Rules among Programs Beneficiaries. Public Finance Review, 2002. Estados Unidos, n. 30, pp. 102-123.
[20] TRUJILLO, Lucía; VILLAFAÑE, Soledad. Dinámica distributiva en la Argentina reciente. Descomposición del Coeficiente de Gini por Fuentes de Ingreso [en línea] Argentina: III Congreso Anual de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina, 2011. Disponible en: http://www.aeda.org.ar/congreso/iii-congreso-anual-2011/ Consulta 5 de diciembre de 2016.
[21] MILANOVIC, Branko. Income, inequality, and poverty during the transition from planned to market economy. Washington: World Bank, 1998.
[22] PÉREZ LIÑÁN, Aníbal. Cuatro razones para comparar. Boletín de Política Comparada, 2008, v. 1, p. 4-8.
[23] MEDINA, Fernando; GALVÁN, Marco. Op. cit. p.43. |
| |
Bibliografía |
AGIS, Emmanuel; CAÑETE, Carlos; PANIGO, Demian. El impacto de la Asignación Universal por Hijo en Argentina [en línea] Argentina: Documento de trabajo del CEIL-PIETTE, 2010. Disponible en: http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/documentossubweb/area1/documentos/auh_en_argentina.pdfConsulta 25 de noviembre de 2016.
ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social). Boletín Mensual de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social [en línea] Argentina, 2016. Disponible en: http://observatorio.anses.gob.ar/archivos/publicaciones/Boletin%20mensual%20AUH%20Noviembre%202016.pdf Consulta 22 de noviembre de 2016
BERTRANOU, Fabio. Aportes para la construcción de un piso de protección social en Argentina: El caso de las asignaciones familiares [en línea] Buenos Aires: OIT, 2010. Disponible en http://www.ilo.org/buenosaires/publicaciones/WCMS_BAI_PUB_139/lang--es/index.htm Consulta 20 de noviembre de 2016.
CASTROSIN, María Pilar; VENTURI GROSSO, Lucila. Descomposición del Gini por fuentes de ingreso: Evidencia empírica para Argentina 2003-2013 [en línea]. Argentina: Documentos de Trabajo del CEDLAS, 2016. Disponible en http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/esp/documentos-de-trabajo.php?page=2 Consulta 10 de noviembre de 2016.
CRUCES, Guillermo; GASPARINI, Leonardo. Los determinantes de los cambios en la desigualdad de ingresos en Argentina. Evidencia y temas pendientes [en línea]. Argentina: Serie de documentos de trabajo sobre políticas sociales, 2010, no 5. Disponible en http://documentos.bancomundial.org/curated/es/165141468218384478/Los-determinantes-de-los-cambios-en-la-desigualdad-de-ingresos-en-Argentina-Evidencia-y-temas-pendientes Consulta 10 de noviembre de 2016.
GASPARINI, Leonardo; CICOWIEZ, Martín; SOSA ESCUDERO, Walter. Pobreza y Desigualdad en América Latina: Conceptos, Herramientas y Aplicaciones. Argentina: Temas Grupo Editorial, 2013.
HERNÁNDEZ MAR, Raúl. La política pública comparada: alcances y perspectivas de un escenario global. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 2013.
KLIKSBERG, Bernardo. Escándalos éticos. Argentina: Temas Grupo Editorial, 2011.
MARRADI, Alberto; ARCHENTI, Nélida; PIOVANI, Juan Ignacio. Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina: CENGAGE Learning, 2010.
SAMAJA, Juan. Epistemología y metodología. Elementos para una teoría de la investigación científica. Buenos Aires, Argentina: Eudeba, 2012.
STARK, Oded; TAYLOR, J. Edward; YITZHAKI, Shlomo. Remittances and inequality. The economic journal, 1986, vol. 96, no 383, p. 722-740.
WODON, Quentin; AYRES, Robert L. (ed.). Poverty and policy in Latin America and the Caribbean [en línea] World Bank Publications, 2000. Disponible en http://documents.worldbank.org/curated/en/536291468774256064/Poverty-and-policy-in-Latin-America-and-the-Caribbean Consulta 13 de noviembre de 2016.
WODON, Quentin; YITZHAKI, Shlomo. Desigualdad y bienestar social. Washington, Estados Unidos: Banco Mundial, 2002. |
| |
| Volver a la tabla de contenido |